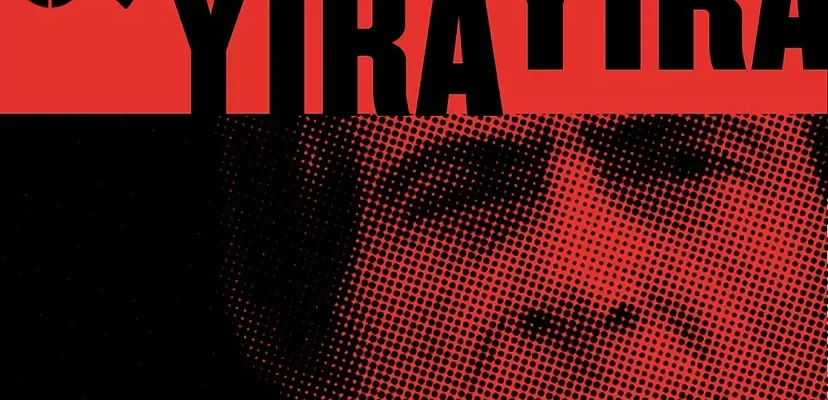A menudo me pregunto, mientras intento chantajear a mis neuronas para que se respondan preguntas complejas (o en su defecto, me ayuden a encontrar mis llaves perdidas), si realmente estamos viviendo en tiempos en los que la libertad de expresión se siente como un concepto en peligro de extinción. Harvard, un nombre que evoca imágenes de jóvenes brillantes en aulas de mármol y estudiantes inclinados sobre un café inquietante, parece verse atrapada en esta paradoja. En un universo donde la educación debería florecer, cada vez más voces se silencian por temor a lo que podría surgir de una conversación incómoda.
La paradoja de la libertad en el aula
La anécdota que desencadenó mi reflexión tiene que ver con una encuesta reciente que revela que muchos profesores en Harvard temen tocar temas controvertidos en sus clases. ¿Puede ser que estemos tan sumidos en un mar de ofensas potenciales que nos olvidamos de las olas de conocimiento que deberíamos estar navegando? Esto me recuerda la frase del célebre periodista que afirma que sin libertad no hay periodismo. Y si continuamos esta línea de pensamiento, quizás debería ser reformulada así: sin libertad, no hay aprendizaje.
Durante un desayuno reciente con un grupo de amigos (y algunos conocidos que preferí no contar como tales), discutíamos sobre las nuevas normativas en el ámbito académico y cómo los profesores parecen estar cada vez más reacios a abordar temas como el aborto, la violencia, o incluso la política. Cuando uno de ellos, un profesor universitario de ciencias sociales, mencionó que había dejado de hablar sobre cuestiones de género en su clase por miedo a caer en un «calabozo social», me pregunté: ¿cuánto hemos retrocedido en nuestra búsqueda de la verdad?
La controvertida historia del aborto en Londres
Un ejemplo que surgió en nuestra conversación, mencionado por el académico Pablo de Lora, fue la historia de las mujeres que abortaban en Londres durante el franquismo. Se afirmaba erróneamente que estas mujeres no podían ser castigadas. Sin embargo, la verdad es que sufrieron penalizaciones hasta 1983. Me sorprendió, ya que la historia y su interpretación son fundamentales en el contexto social y jurídico.
La manía de reinterpretación histórica parece ser un deporte desde hace años. En efecto, el argumento de que la ley española incluía la excepción a la extraterritorialidad cuando la “víctima” de un delito era un feto, me dejó pensando en lo complicado que es definir moralmente unos años de conflicto, dolor y controversia.
Visualizo la escena en un aula, con un grupo de estudiantes escuchando a su profesor hablar de algo tan complejo y emotivo, enfrentándose a titulares incendiarios que podrían provocar una erupción de críticas. ¿No sería preferible que los alumnos aprendieran a cuestionar y discutir en lugar de huir de las conversaciones difíciles?
El legado de los líderes políticos erróneamente llamados «fuera de control»
Hablando de «huir de la conversación», no podemos hacer a un lado a Pierre Laval, primer ministro francés que fue encarcelado en el icónico castillo de Montjuïc. La historia tiene su propio matiz trágico: un poder que al final se vuelve un ciclo de abusos y falta de comprensión. Aquí resulta curioso cómo, a pesar de los errores de los líderes políticos, siempre habrá un joven aspirante a político al que le va a interesar más la estética de la historia que su contenido.
Alguien podría pensar que es fácil perderse en la narrativa política de la historia, pero creo que esta es la razón por la que muchos jóvenes regresan a la universidad sin un verdadero sentido de su historia. Y al no enfrentar directamente estos episodios del pasado, simplemente los sepultamos, elevando la vergüenza y el sufrimiento sin la posibilidad de aprender de ellos.
El estudio que revela la preferencia de los niños
Volviendo al presente y, más específicamente, a la psicología infantil, hay un tema sorprendente que ha estado dando vueltas: un estudio reciente que revela que, ¡sorpresa!, los niños pequeños tienden a tratar mejor a los ricos que a los pobres. Este resultado no sólo es fascinante, sino también un tanto perturbador. Aquí estamos, intentando enseñar a nuestros hijos valores como la empatía y el trabajo duro, pero el entorno social sigue siendo un barómetro que da valor a la riqueza por encima de la integridad moral.
Personalmente, me siento abrumado por esto. En un mundo donde los pequeños están más expuestos a la riqueza y los estilos de vida lujosos a través de la publicidad y las redes sociales, es difícil no preguntarse, ¿los padres realmente tienen culpa en esto? ¿O se trata de un reflejo de la sociedad en la que vivimos? Tal vez, al igual que en la educación, nuestras dificultades de comunicación y nuestras tensiones sociales se entrelazan al final del día.
La distancia de los medios y la celebración de la verdad
En medio de toda esta complejidad, no quiero dejar de mencionar un hecho interesante: este año, EL MUNDO, uno de los periódicos más destacados, celebró su 35º aniversario. La distancia que muchos periodistas pueden tomar con respecto a su propio trabajo demuestra cómo la celebración de la verdad se ha convertido, para algunos, en un arte en extinción.
Esto me recuerda mucho a la figura del periodista Víctor de la Serna, un personaje adoradamente amante de su oficio, que bien podría haber gritado desde las azoteas que la verdad es lo que realmente importa. Me pregunto, ¿cuándo se convirtió “informar” en un arte complejo que requiere el manejo de la percepción en lugar de simplemente transmitir la verdad?
Si pudiese sentarme a tomar un café con todos los periodistas de hoy en día, les preguntaría: ¿vale la pena la guerra por la veracidad en un mundo de hashtags y noticias rápidas? Pero luego me detendría y pensaría… ¿no es esta la lucha que hemos estado librando siempre, al final?
¿Una reflexión hacia el futuro?
A estas alturas, ya me he desviado del camino, pero después de tantas preguntas, reflexione que la educación y la libertad son piedras angulares de una sociedad saludable. Ciertamente, los desafíos que enfrentamos son extensos. Pero parafraseando a algunos de los grandes pensadores: la única manera de avanzar es mirando hacia los lados, enfrentando los miedos y discutiendo las verdades que, aunque incómodas, son necesarias.
Así que, quizás sea el momento de dejar de lado el temor y fomentar movimientos que, al final del día, prioricen el aprendizaje, la empatía, y sí, la controversial libertad de expresión. Nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad y, más importante aún, a las futuras generaciones que estarán al mando de este tren llamado vida. ¿No es hora de que empiecen a disfrutar del trayecto?
En conclusión, la historia nos ha enseñado que el aprendizaje florece en libertad, y el diálogo crítico es la espada que corta el miedo en dos. La lucha por un discurso libre no es solo un ideal académico; es, y debe ser, un objetivo colectivo. Y a medida que navegamos por esta narrativa, quizás, solo quizás, recordemos que la naturaleza del aprendizaje es rebelarse y cuestionar.
Así que, amigos, la próxima vez que tengan una discusión incómoda, ¡abracen la oportunidad! Después de todo, lo que importa no es sólo encontrar respuestas, sino aprender a hacer las preguntas correctas. Y al final, si nada más, será otro día bien vivido.